







Mi abuela María fue una mujer encantadora, y como yo era uno de sus nietos preferidos siempre estuve a su lado. Hacíamos largas caminatas por los cafetales para buscar el tesoro que yo creía escondido en el arco iris; me alcahueteaba todas mis travesuras, que no eran pocas; me contaba cuentos y me los repetía cuantas veces yo quisiera, siempre con la paciencia amorosa de una abuela divina. Nunca se cansaba, siempre estaba disponible, con todo se alegraba y encontraba el lado positivo de cada cosa. Siempre fue una mujer muy fuerte, y en aquella época de niño yo creía que eso se debía a su corazón tan amoroso (¿y sabes? Ahora lo creo más).
Era tanto el amor entre los dos que, cuando enfermó, preguntaba insistentemente por mí, y mis padres pensaban consternados que su muerte sería algo tan fuerte para mí, que quizás no lo soportaría porque estaba supremamente apegado a ella.

Finalmente, un día la muerte tocó a su puerta y abandonó este mundo. Cuando me dieron la noticia lloré como nunca lo había hecho en mi vida. Al llegar a su casa, a pesar de que todos me presionaron para que la mirara y me despidiera de ella, no quise hacerlo. Una vez llegaron con aquella caja negra, ni la miré, y luego empezaron a salir uno a uno todos mis familiares para el cementerio. Yo me negué rotundamente a ir a aquel lugar. Trataron de convencerme por todos los medios, pero les dije que, pasara lo que pasara, no iba a ver cómo la encerraban en ese hueco oscuro de cemento negro, la cubrían con ladrillos rústicos y luego incrustaban esa lápida fría con su nombre. Tampoco quería verlos a todos llorando y lamentándose porque ella ya no iba a estar a nuestro lado.
En aquel momento, Dios me iluminó y sentí cómo me hablaba, me decía que de ahora en adelante, a pesar de que su cuerpo no estuviera en la tierra, iba a estar conmigo todo el tiempo; que sería la estrella que iluminaría mi camino en los momentos de oscuridad. Y siento que, desde aquel día, siempre ha estado en el cielo para iluminarme y sonreírme, especialmente cuando hago las travesuras con las que tanto se reía.
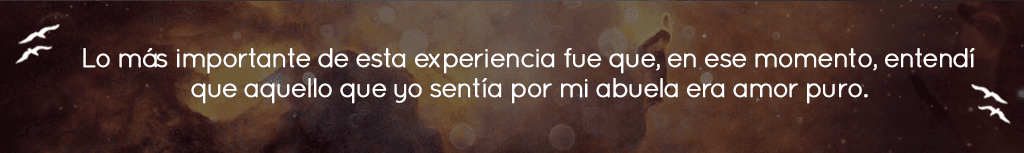 Sólo pensaba en todo lo que la había disfrutado cuando estaba viva y no me quedó ningún remordimiento de no haber compartido más con ella. Desde ese momento nunca más la lloré, pues sentí que su amor se fundió en espíritu con el mío. Por ello la recuerdo siempre con mucho amor y en cada estrella la veo sonreír.
Sólo pensaba en todo lo que la había disfrutado cuando estaba viva y no me quedó ningún remordimiento de no haber compartido más con ella. Desde ese momento nunca más la lloré, pues sentí que su amor se fundió en espíritu con el mío. Por ello la recuerdo siempre con mucho amor y en cada estrella la veo sonreír.
Cuando yo acepté la voluntad de Dios, entendí que aunque lo deseara con todas las fuerzas de mi corazón, ella no volvería. No importaba si rezaba, lloraba, me vestía de negro, me lamentaba o regañaba a Dios; había una realidad y la tenía que aceptar. De tal manera me desprendí de esos sentimientos de apego y los reemplacé por sentimientos de amor, agradecimiento y aprecio por todos los momentos felices que compartimos juntos y por todas sus enseñanzas.
Todo esfuerzo por tratar de aferrarnos a algo o a alguien nos debilita, nos hace sentir desgraciados, pues aquello a lo que nos aferramos, tarde o temprano, desaparecerá y pasará. Apegarse a algo ilusorio, transitorio o incontrolable es el origen del sufrimiento. Puedes perder fácilmente lo que has adquirido o crees poseer, porque todo es efímero.
Cuando aceptamos el apego en nuestras vidas, depositamos nuestra felicidad en manos de los otros. Ya no depende de nosotros ser felices y empezamos a vivir condicionados, sufriendo un virus que se manifiesta así:
¿Y tu como estás viviendo tu vida? ¿Dependes de otros? ¿Vives en el temor o en el amor verdadero? ¿Depositas tu felicidad en las cosas materiales?
Revisa a profundidad tu vida, ya que puedes creer que estás despierto, cuando en realidad estás durmiendo y por ende, sufriendo.
